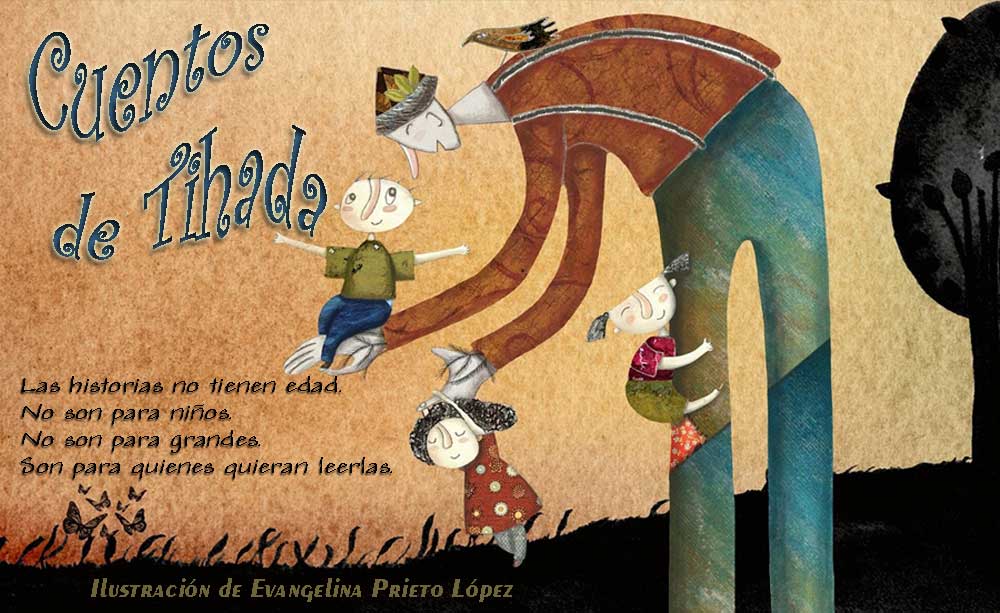La joven ha salido dispuesta a encontrar el amor en su piel. El cabello al viento y llenos de arena sus pies recorre grandes ciudades y pequeñas aldeas. Soles y duras tormentas amenazan con arrugarla. Pero siempre hay un sabio escondido en los que salen a buscar y la voz que todo lo sabe la guía:
– Ves esa antigua casa, entrá sin llamar. Dejá en el zaguán las ideas sobre el amor y despojada de preconceptos andá sin temor.
Magda entra sigilosa al portal de la casona. Adentro ve tantas puertas que se pregunta ¿en cuál ingresar?, ¿dónde hallará esa alma que espera sin recordar, que intuye sin razonar?
Mira a su derecha y abre una puerta. Allí hay una gran calesita. Un joven sentado en una avioneta la invita a subir. Giran y giran, la música no los deja hablar. Él se desprende con su avioneta, vuela y por una grieta en el cielorraso se escapa. Ella no sabe si es el mareo o si ocurrió de verdad.
Mira las puertas que quedan y una se abre invitándola a entrar. El piso es un gran reloj, sobre el segundero un joven se desliza como en una pista de hielo. Extiende su brazo para que Magda lo acompañe a dar las tres vueltas que él allí permanecerá. Ella da un salto cortito y cae sobre la aguja pequeña que parece no moverse jamás. Son sólo tres vueltas para que pueda contar lo que guarda su alma desde milenios atrás. Revolea los brazos y habla sin parar, tiene la garganta seca y el corazón por llorar. A él apenas lo ve y cumplidos los giros se diluye en el segundero.
Queda pegado en el tiempo sin detenerse jamás.
La tercera habitación es una pecera donde un joven fluye con destreza. Ella se zambulle al agua, nadan libres, livianos, hacen burbujas y se acurrucan entre las algas. Como él posee el don de la eternidad pueden estar allí mil años, pero Magda debe salir a respirar. Cuando su pequeña nariz se asoma y roza el aire la pecera se raja, el agua se escurre y ve los pies del muchacho que por una cañería se van.
La cuarta puerta es tan colorida que la atrae. Un arlequín la invita a jugar. Danzan, hacen piruetas, improvisan historias una detrás de otra. Se escuchan aplausos, risas y llantos según representen un drama o una comedia. Después de cien obras ella le pide descansar. ÉL no sabe de qué le habla, no conoce relojes, sólo cantar y saltar. Ella, agobiada, se va.
La última puerta es tan brillante que la encandila. Un joven rey la espera sentado en su trono. Le indica un sillón, que se siente y sea la reina de aquel lugar lleno de oros, copas, espadas y bastos. Todo la ha obnubilado y está por entrar cuando ve los barrotes de la jaula que encierra ese palacio irreal. La reina prisionera sale volando como una pajarita asustada. En el zaguán un joven esbelto le pregunta:
–¿Qué es lo que andabas buscando que no pudiste hallar?
Sin mirarlo, ella responde:
– Quiero un rey jugando como un arlequín, que en la pecera tenga segundero y en el reloj se olvide del tiempo, que gire como un niño en la calesita, cuando vuele me lleve con él y se detenga antes de hacerme marear.
El hombre prende una tenue luz y deja al descubierto su misterio. Le pide que lo mire tal cual es y ella escapa temerosa. El joven de los cinco rostros entristece porque ella no ha soportado ver lo que tanto deseaba: que muchos seres puedan en uno habitar.
jueves, 21 de enero de 2010
sábado, 16 de enero de 2010
CAMBIO DE RITMO
Pablo amaba a Diana, aunque le hubiera gustado que ella fuera más organizada. Él repetía:
– Cada cosa tiene su lugar y su tiempo.
Diana amaba a Pablo, aunque hubiera querido que perdiera alguno de los cuatro relojes que usaba y que olvidara la palabra obligación cuando podían disfrutar de la mutua compañía.
Pablo tenía su vida milimétricamente calculada, pero esa mañana el misterioso duende que se encarga de que la providencia no encuentre oposición, cambió las zapatillas de lugar: donde siempre estaban las de Pablo colocó las de Diana.
Pablo se puso las zapatillas de su mujer y se fue a pescar. Sentado al borde de la laguna sintió deseos de tirarse en la hierba y dejar a los peces en el agua.
Diana se levantó y se puso las únicas zapatillas que encontró: las de su marido. Dijo una frase que solía decir Pablo cuando se refería a ella:
– ¡Tiene la cabeza en cualquier lado, un día de estos le roban el cabello y no se entera!
Diana, a pesar del enojo por tan “grave equivocación” (según el criterio sobre la valoración de las cosas que acababa de adoptar esa mañana), siguió adelante con la tarea del día. Se puso los cuatro relojes que Pablo había olvidado en la mesa de luz y dijo:
– ¡Debo aprovechar el tiempo!
Y al ruido del plif plaf pluf que hacían sus pies meciéndose dentro de las zapatillas, ordenó los papeles de todos los cajones porque “no queda otra y hay que hacerlo”; fue al banco y estacionó el auto de un solo volantazo y marcha atrás como es debido; y llegó puntualmente a todos lados, inclusive al baño.
Pablo escuchó música romántica toda la tarde y a la noche entretuvo a sus amigos contando chistes y riendo hasta la madrugada.
Diana habló poco porque "hacer" era la consigna. Terminó proyectos que había dejado a mitad de camino: desde aprender francés hasta pintar las paredes de la casa, y en el tiempo que le quedó entre comprar papas y abrir la décima sucursal del negocio familiar pasó a visitar a su tía abuela desde las 11 y 01 a las 12 y 02.
En esa semana ellos se sintieron unidos a la vida, respiraron otro ritmo que los atrapó y estremeció. Él se acostó al sol y le pidió fortaleza a sus rayos. Ella paseó su fortaleza materializando ideas a cada instante.
Él regresó a la casa con un ramo de flores silvestres y poemas que escribió para ella. Diana lo abrazó con amor como si nunca se hubiera separado, él la besó como si hiciera años que no la veía. A él apenas se le notaban los ojos por el barro, ella estaba impecable y atenta a que él no diera un manotazo y ensuciara con sus manos las paredes.
Al mismo tiempo se miraron los pies y rieron. Se cambiaron las zapatillas y apenas terminaron de atarse los cordones ella admiró el barro de él, ensució sus manos y dibujó en los sillones. Él corrió a bañarse. Ella adornó la casa y su cabello con las flores silvestres. Él puso los cuatro relojes a la hora exacta en que exactamente se debe hacer cada cosa.
Desde entonces experimentan interesantes cambios poniéndose en un pie la zapatilla propia y en el otro la prestada, o a la zapatilla de uno la anudan con los cordones del otro y las plantillas están desorientadas porque no saben a qué par pertenecen.
Las mil combinaciones les permiten disfrutar la belleza de entregarse a sentir la vida desde el otro, dejándose llevar por compases diferentes. El amor les dio el coraje de adquirir un nuevo ritmo, ese que plácidamente danzan entre los dos.
– Cada cosa tiene su lugar y su tiempo.
Diana amaba a Pablo, aunque hubiera querido que perdiera alguno de los cuatro relojes que usaba y que olvidara la palabra obligación cuando podían disfrutar de la mutua compañía.
Pablo tenía su vida milimétricamente calculada, pero esa mañana el misterioso duende que se encarga de que la providencia no encuentre oposición, cambió las zapatillas de lugar: donde siempre estaban las de Pablo colocó las de Diana.
Pablo se puso las zapatillas de su mujer y se fue a pescar. Sentado al borde de la laguna sintió deseos de tirarse en la hierba y dejar a los peces en el agua.
Diana se levantó y se puso las únicas zapatillas que encontró: las de su marido. Dijo una frase que solía decir Pablo cuando se refería a ella:
– ¡Tiene la cabeza en cualquier lado, un día de estos le roban el cabello y no se entera!
Diana, a pesar del enojo por tan “grave equivocación” (según el criterio sobre la valoración de las cosas que acababa de adoptar esa mañana), siguió adelante con la tarea del día. Se puso los cuatro relojes que Pablo había olvidado en la mesa de luz y dijo:
– ¡Debo aprovechar el tiempo!
Y al ruido del plif plaf pluf que hacían sus pies meciéndose dentro de las zapatillas, ordenó los papeles de todos los cajones porque “no queda otra y hay que hacerlo”; fue al banco y estacionó el auto de un solo volantazo y marcha atrás como es debido; y llegó puntualmente a todos lados, inclusive al baño.
Pablo escuchó música romántica toda la tarde y a la noche entretuvo a sus amigos contando chistes y riendo hasta la madrugada.
Diana habló poco porque "hacer" era la consigna. Terminó proyectos que había dejado a mitad de camino: desde aprender francés hasta pintar las paredes de la casa, y en el tiempo que le quedó entre comprar papas y abrir la décima sucursal del negocio familiar pasó a visitar a su tía abuela desde las 11 y 01 a las 12 y 02.
En esa semana ellos se sintieron unidos a la vida, respiraron otro ritmo que los atrapó y estremeció. Él se acostó al sol y le pidió fortaleza a sus rayos. Ella paseó su fortaleza materializando ideas a cada instante.
Él regresó a la casa con un ramo de flores silvestres y poemas que escribió para ella. Diana lo abrazó con amor como si nunca se hubiera separado, él la besó como si hiciera años que no la veía. A él apenas se le notaban los ojos por el barro, ella estaba impecable y atenta a que él no diera un manotazo y ensuciara con sus manos las paredes.
Al mismo tiempo se miraron los pies y rieron. Se cambiaron las zapatillas y apenas terminaron de atarse los cordones ella admiró el barro de él, ensució sus manos y dibujó en los sillones. Él corrió a bañarse. Ella adornó la casa y su cabello con las flores silvestres. Él puso los cuatro relojes a la hora exacta en que exactamente se debe hacer cada cosa.
Desde entonces experimentan interesantes cambios poniéndose en un pie la zapatilla propia y en el otro la prestada, o a la zapatilla de uno la anudan con los cordones del otro y las plantillas están desorientadas porque no saben a qué par pertenecen.
Las mil combinaciones les permiten disfrutar la belleza de entregarse a sentir la vida desde el otro, dejándose llevar por compases diferentes. El amor les dio el coraje de adquirir un nuevo ritmo, ese que plácidamente danzan entre los dos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)